Entre cinco paredes
(revista Para mí, Nro. 2, setiembre de 2005)
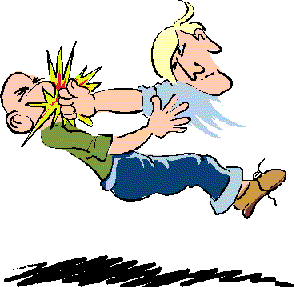
Lo único que deseo en esta vida es encontrar a Carrasco para recagarlo bien a trompadas.
Todavía no lo puedo creer.
Hace una semana que me tienen encerrado aquí, alimentado con sopas y guisos en platos descartables y sin fumar un solo pucho. Hoy me repitieron que las celdas están llenas y que el único lugar disponible es este escobero de mierda. Cabe imaginar, entonces, que si ahora atrapan a un asesino serial lo dejarán libre por falta de alojamiento.
Me dejan salir al patio todos los mediodías para caminar un poco y ver la luz del sol, estos tipos deben pensar que así evitarán que quede loco y tullido en esta casita de Barbie.
Como si mis desventuras fueran pocas, hoy tocan “Las Pastillas del Abuelo” y me voy a perder el recital y la emoción que siento cuando cantan esa canción que dice “con la locura como estandarte”.
Lo único que hice fue pintar las cuatro paredes del supermercado en la noche del viernes, di la vuelta a la manzana escribiendo y escribiendo. Unas horas antes, casi al terminar mi horario, el garca de Carrasco me llamó a su cubil, y con su cara de idiota me dijo que “por razones de reestructuración administrativa” en ese mismo momento yo dejaba de ser empleado de la empresa. Tal vez el imbécil se haya sentido como un Donald Trump en el momento de despedirme, y es posible que estuviera a punto de decirme “you are fired!”, pero su sonrisa de genuflexo alcahuete cuando intentó estrecharme la mano lo pintó como lo que en verdad es: un aborrecible y servil eunuco pelotudo.
Sí, ya sé, la ciencia médica dirá que lo de “eunuco pelotudo” es una contradicción en sus propios términos, y los puristas del idioma verían en esa expresión que sustantivo y adjetivo no pegan ni con cola. Pero si a todos ellos yo les presentara al Sr. Carrasco, jefe de la sección Almacén, terminarían —y sin mayores controversias académicas— por hacer una excepción con voto unánime.
Como hasta ese momento no había recibido otra cosa que comentarios elogiosos por mi desempeño, Carrasco me tomó tan de sorpresa que me quedé tieso. No le dije nada, firmé un recibo y me fui a casa como un robot.
En fin, al día siguiente ya no tendría que ponerme el disfraz de repositor interno para yirar entre las góndolas con paquetes de arroz o botellas de aceite, y podría quedarme muy cómodo en la cama, sin laburo y lleno de agradecimiento por los $ 1.743,12 de indemnización guardados en el cajón de mi mesa de luz.
Mientras estaba en casa el odio iba creciendo en mi pecho con cada minuto que pasaba, y sentía que el mundo debía saber quién es Carrasco y a quiénes representa. Aunque en ese momento lo ignoraba, lo que yo buscaba era el alivio del volcán, el drenaje de lava que me calmara a mí aunque se incendiara el resto del mundo. En medio de mi locura vi, como en un sueño, que las paredes del supermercado eran como un gigantesco pizarrón de cuatrocientos metros de largo, plegado en cuatro. A los pocos minutos ya estaba en la calle rumbo a la pinturería de la esquina.
Las frases que escribí no fueron, por supuesto, el fruto de una madura reflexión. La calentura me desbordaba mientras ponía con letra bien grande y en mayúsculas "Carrasco y la reputa que te parió", "Carrasco se la come", "Carrasco siervo de los negreros", "Carrasco puto, hoy me echaste y te voy a hacer bosta" y muchas otras de las que no me acuerdo. Quiero dejar esto en claro: no soy lo que las chismosas llaman un bocasucia, no me expreso así casi nunca, y la crudeza brutal de mis frases sólo respondía a mi furia por el inesperado despido.
Y la calentura tuvo su lado traicionero, la mente no trabaja bien cuando nos hierve la sangre. En el revoleo también escribí "Carrasco Papillón, los $ 1.743,12 que me diste te los voy a meter por el culo". Esa cándida frase causó mi perdición, y la cifra fatídica fue la huella digital de un metro de altura por dos de ancho que dejé estampada con precisión y claridad. Al día siguiente, bien temprano, unos flacos de uniforme me tocaron timbre y me llevaron de casa para recluirme entre las cinco paredes de esta cucha con olor a sótano y llena de pelusas.
No puedo ir a la facultad, no puedo ducharme en mi baño, no puedo ver a Julia, no puedo escribir, no puedo ver la tele y ni siquiera puedo desperezarme, carajo. Desde que estoy acá lo único que puedo hacer es pensar, y todos los pensamientos que llegan a mi cabeza vienen envueltos en llamas.
La formidable maquinaria social, a la que venía gambeteando bastante bien, me embocó sin misericordia a los veintitrés años. Sí, soy uno más entre los tipos considerados como material descartable, tan aptos para un barrido como para un fregado. Una vez que pague ante la justicia por el enchastre que hice y mis amenazas a Carrasco, volveré a la carga para conseguir trabajo en alguna parte, pero con la marca indeleble de este antecedente que me mandará bastante atrás en la fila.
Julia me dijo varias veces que aflojara con mis ímpetus de héroe de historieta y mis pruritos de verdad, belleza y justicia. Con palabras de chica de barrio me dio a entender que todo eso te juega en contra en tiempos en que vivir no es algo espontáneo y alegre, sino un cálculo constante de nuestras acciones y palabras con el ojo puesto en la supervivencia. Siento que Julia me pide que, en este recital de rock, no haga pogo ahí adelante sino que mire tranqui desde el fondo, haciendo ritmo con el pie.
Yo siempre le mentí que tenía razón, capitulando ante el doble hechizo de su voz cariñosa y de sus tetas de maravilla. Pero vengo equipado de fábrica para aborrecer a los Carrascos que se cruzan en mi camino, por más que en general sea un tipo tranquilo que se lleva bien con la gente. Lo lamento por Julia, alguna vez se lo diré si es que todavía nos queda un porvenir en común después de este bardo.
Los policías se muestran algo amistosos, creo que me ven como un “loco lindo” poco peligroso. No me vigilan de cerca cuando voy al baño, y hasta me dijeron que mi audiencia se fijará para dentro de un mes, y que la semana que viene me trasladarán del escobero a una celda normal. No sé si será cierto o me lo dicen para tenerme tranquilo, pero me da lo mismo.
Gracias a los libros que leí pude saber que en este país existieron Carrascos casi desde un principio. Se trata de tipos sonrientes y bien alimentados, hombres de pro y muy amigos de agitar a cada rato banderitas celestes y blancas, pero que en realidad laburan para gente poderosa que vive muy lejos y agita banderitas con otros colores.
Lo grave es que algunos de estos chabones se las ingeniaron —se las ingenian— para ocupar altos puestos, con poder de decisión, dentro de los organismos de la República.
El Carrasco mío no tiene esa dimensión tan sólo por una circunstancia de lugar y jerarquía. Este eunuco es el huevo de la serpiente.
No puedo hacer nada al respecto, tan sólo estar alerta y con la conciencia lúcida. Los males generales son también los míos, pero no veo el modo de ponerles fin o siquiera atenuarlos.
Lo que sí puedo hacer es una modesta contribución, tan inútil para el mundo como necesaria para seguir mi camino: cuando me dejen libre lo voy a buscar a Carrasco para recagarlo bien a trompadas.
Sir Archibald
|

